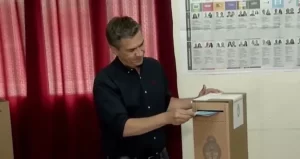El pragmatismo y el declive ideológico redujeron los problemas políticos a cuestiones técnicas con soluciones «objetivas» de expertos y técnicos. La política pierde así su dimensión de proyecto común o de transformación social. Los líderes son antes gestores que representantes, generando desencanto y la convicción de que la política no ofrece un futuro con sentido. Esta despolitización contribuye al desinterés ciudadano, y la participación carece de significado. A ello se suma la «sociedad del espectáculo» donde la política deviene un show mediático, centrado en imágenes y personalidades, en lugar del escenario para el debate de ideas.
La globalización y la tecnología han acelerado esta transformación. La primera reduce el poder del Estado-nación y da protagonismo a actores transnacionales y, hoy, a las grandes empresas tecnológicas (Big Tech), que han amasado una enorme riqueza e influencia, a menudo utilizando su monopolio e infraestructura para consolidar su poder político. Las innovaciones tecnológicas, por su parte, permiten tomar decisiones a escala global en tiempo real, pero también plantean nuevos riesgos para la democracia, como la desinformación, el cibercontrol y la concentración de poder.
En este contexto, la primacía de las emociones sobre la razón ha ganado terreno. Las redes sociales generan emociones de amor /odio y negativas como la frustración y el temor de estar desconectado de lo que sucede en la vida de los demás y aislamiento social, especialmente a través de las redes sociales.
La Globalización y la IA: La nueva política del poder
La globalización y la tecnología como su principal fuerza motriz hoy redefinen el poder y minimizan la idea de soberanía y autoridad del Estado-nación. Esta reducción, del poder estatal cede protagonismo a actores transnacionales, donde destacan las grandes empresas tecnológicas (Big Tech), que han amasado una enorme riqueza e influencia, a menudo utilizando su monopolio y su infraestructura para consolidar su poder de mercado y político.
La eventual aparición de la Inteligencia Artificial General (IAG) plantea nuevos desafíos éticos y sociales. La IAG podría ejecutar acciones dañinas en forma autónoma, sin supervisión humana, con impactos irreversibles, lo que plantea riesgos como la concentración de poder y la desigualdad global. Se ha advertido sobre el peligro de una «Sociedad Artificial Total», que es más riesgosa que la IA o el Chat GPT. La tecnología y la IAG adquieren así el potencial de «degradar nuestra ciencia y envilecer nuestra ética» al carecer de la capacidad crítica para distinguir entre el bien y el mal para la humanidad. La gobernanza de la IAG se presenta como el problema de gestión más complejo que la humanidad haya enfrentado jamás, y requiere un enfoque internacional liderado por las Naciones Unidas.
Los desafíos de la globalización y la inteligencia artificial no son problemas técnicos que se resuelven con pragmatismo, sino cuestiones profundamente políticas que exigen un debate sobre nuestros valores, nuestra ética y nuestra visión de futuro. Solo reconociendo que la política está en el centro de todos estos desafíos podremos encontrar las soluciones necesarias para reconstruir el sentido y la relevancia de nuestra vida colectiva
Las ideologías tradicionales obsoletas y el pragmatismo convertido en norma hacen que la política, carente de finalidad, se aleje de la felicidad de los ciudadanos y de la realización de un proyecto colectivo: el bien común.
El nuevo campo de batalla: Redes Sociales y Medios
Las redes sociales profundizan la primacía de las emociones sobre la razón en el debate público. La información con mayor potencial de excitación se impone a los argumentos racionales, facilitando la propagación de noticias falsas. La sobreexposición a noticias negativas y comentarios hostiles en línea contribuye a una percepción de un mundo más hostil, un fenómeno que los psicólogos denominan el «síndrome del mundo mezquino».
Los medios de comunicación juegan un papel, no menor, en la “creación de la realidad social”. No la reflejan, son «mediadores» que la construyen y la representan, al decidir qué temas importan y cuáles no. Por su capacidad para identificar y dar a conocer cuestiones, contribuyen a la configuración de los problemas que atraen la atención de los gobiernos y las organizaciones internacionales; dirigiendo la opinión pública hacia temas específicos influyen directamente en la percepción que la sociedad tiene del mundo.
Una política sin alma es un deambular por un eterno presente, donde pasado o futuro no tienen razón para generar proyección o convocar a la aventura mayor, vivir no en una reducida dimensión individual sino conformar una comunidad de propósito y vida.
Los desafíos que nos plantean estos tiempos no son problemas técnicos que se resuelven con técnicos y expertos, sino cuestiones profundamente políticas que exigen un debate sobre nuestros valores, nuestra ética y nuestra visión de futuro. Solo reconociendo que la política está en el centro de todos estos desafíos podremos encontrar las soluciones necesarias para reconstruir el sentido y la relevancia de nuestra vida colectiva.
* El autor es graduado en Ciencias Políticas y Sociales, en Planeamiento de la Defensa, Doctor en Historia, Global Futures Research, dirige el Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva, nodo del Millennium Project.

 Por Miguel Ángel Gutiérrez
Por Miguel Ángel Gutiérrez